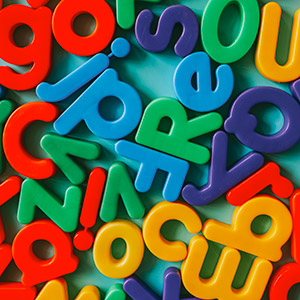El concurso «Saber y Ganar» es representativo y paradigma de un concepto aceptado durante los últimos 50 años por los sistemas educativos, y socialmente consolidado desde hace al menos un siglo. Es el paradigma de un modelo educativo que, aunque con enérgica resistencia, está llamado a desaparecer. Quizás ese concurso sea su última expresión. La sinopsis que la cadena TVE ofrece de este programa en su página web, con ser mucho lo que nos dice acerca de su éxito y cifras de audiencia, lo hace sin mencionar el dato más relevante del concurso, que es su récord de longevidad en la programación de la cadena: Se emite ininterrumpidamente desde el 17 de febrero de 1997.
Todos los españoles sabemos además, que su presentador, Jordi Hurtado, desempeña ese papel igualmente sin variaciones desde el primer día, y sólo fue sustituido apenas un mes de mayo de 2016, por lo que es el concurso con el presentador más veterano de la historia de la televisión de España. Eso le acarrea ser blanco de chistes y bromas acerca de su edad como la de un «antediluviano». A día de hoy son ya más de 6000 programas, y tiene pinta de ir para largo.
El fundamento del éxito está vinculado a los conceptos generalmente asumidos de SABER como acopio de conocimientos y GANAR como ser victorioso en una competición.
Esa longevidad no me interesa, sin embargo, como dato comparativo del programa en relación con otros, sino como paralela de un proceso de evolución del sistema educativo español, también cargado de años. En primer lugar, debo aclarar que si el concurso ha tenido el éxito que ha tenido, es porque, a mi juicio, constituye en sí mismo un modelo de lo que la sociedad valora y aprecia con sólidos fundamentos bajo los conceptos de SABER y de GANAR. Lo contrario (la falta de esa valoración por parte de los espectadores) carecería de sentido en la situación de vigencia que he descrito.
Se trata de un concurso cuya materia prima son las preguntas variadas acerca de todo tipo de materias, que abarcan perspectivas técnicas, humanísticas, genéricas, específicas, incluidas o no en el currículo de la educación básica obligatoria o de niveles académicos superiores, y también de contacto y actualización de lo que está fuera del mundo académico en general, pero supone un conocimiento adaptativo de la sociedad a la que pertenecen los concursantes, la propia cadena RTVE y los espectadores, como son cuestiones de actualidad en ámbitos artísticos, literarios, políticos, etc.
En definitiva, SABER y GANAR aspira a reunir en su materia prima, todo el saber, que evidentemente se actualiza con lo que se publica y difunde en los medios de comunicación, y concede un valor a la capacidad de conocer ese enorme corpus de contenidos, con su remuneración a los concursantes, plasmada en ese GANAR. No puedo dejar de señalar que, en efecto, en el concurso, se gana más dinero cuanto más amplios sean los conocimientos del concursante. Hasta ahí, pues, la idea y su plasmación son coherentes.
La relación de ese binomio causa/efecto con su paralelo saber/ganar, es sin embargo, poco realista en la experiencia vital.
El problema que me importa empieza al comprobar que, pese a su aceptación mayoritaria y perdurable, ese modo de entender la relación entre el saber y el ganar no es muy representativo de lo que ocurre en la vida real, fuera del plató, aunque para no anticipar juicios admito que un concurso no deja de ser un «juego» y en esa medida no tiene la obligación de representar la realidad.
Por ahora diré solo que creo que la fidelidad al programa responde a que una mayoría de su audiencia vive esa valoración del saber más como una «metapreferencia» (aquello que racionalmente pensamos que debería ser un valor preferente, y que mostramos como tal, aunque en nuestro fuero interno más auténtico no es realmente nuestro sentir) que como una auténtica predilección.
De hecho, y con esto doy el primer paso para acercarme al mundo de la enseñanza, a nuestro sistema escolar, cualquier profesor de Secundaria (no olvidemos que se trata de una etapa de estudios obligatorios) ha tenido que enfrentarse a menudo a la resistencia de algún alumno a aceptar en su currículo alguna materia que no le agrada. Las respuestas, por lo general, tienen que ver más con la necesidad de «aceptar la realidad del sistema de evaluación y promoción de curso» como una forma de sumisión adaptativa que puede ser un entrenamiento válido para futuras situaciones del interesado.

Me temo que hay muy pocos profesores que defiendan en esa coyuntura de confrontación de voluntades e intereses el valor formativo profundo y duradero que encierra su materia y que trasciende la práctica inmediata de estudiar para aprobar: el proceso de desarrollo de habilidades de pensamiento, destrezas o aptitudes que le quedarán al alumno como activación y ejercicio de beneficios aún no definidos pero potencialmente seguros en su vida futura.
Ya apunté la necesidad de pensar en una transformación de ese modelo educativo que ha prevalecido en otro artículo hace unos años, y con eso quiero aclarar que no tengo nada en contra del conocimiento, del saber. Pero desde luego, volviendo al concepto de SABER que nuestro concurso televisivo promueve, me parece especialmente inverosímil e histriónica la imagen de un profesor al que se le ocurriera, como última y sincera respuesta a su renuente alumno: «PARA QUE PUEDAS IR A SABER Y GANAR Y LLEVARTE MUCHO DINERO». Sería histriónico, pero lamentablemente, sería también sincero. ¿Lamentablemente? ¿Por qué?
Los sistemas escolares en general y el español en particular viven en los últimos tiempos, y más en lo que llevamos de siglo, un proceso de reflexión y transformación lento pero imparable, que pone en cuestión precisamente el concepto de «SABER», no como capital de la humanidad en su conjunto, sino como elemento nuclear del currículo escolar básico que deben cursar obligatoriamente las nuevas generaciones.
El debate más intenso es el que enfrenta las opciones del contenido clásico, basado en los conocimientos del tipo que se barajan en el concurso televisivo, y las que representan la utilidad o funcionalidad potencial que deben tener esos conocimientos en el devenir de los estudiantes, una vez alcancen su autonomía e integración en el mundo laboral y productivo, pero además, se integren en una sociedad como adultos maduros y capacitados para la felicidad, o cuando menos la satisfacción ética consigo mismos y con su entorno, es decir, educados en los planos psicológico, emocional, conductual, social…
En mi opinión, y sé que hay una notable cantidad de profesionales de la educación y la docencia que la comparten, el debate es en realidad inútil porque es falso: los «contenidos/conocimientos» no son prescindibles en absoluto aunque el currículo preste atención a las habilidades, destrezas, estrategias de pensamiento, en suma, a las «competencias» de los aprendices, sino materia prima con la que se pueden y deben poner en juego para su ejercitación esas competencias.
Después de todo, en el desarrollo futuro de dichas competencias, será preciso que los interesados sepan distinguir lo verdadero de lo falso, lo fundamentado de lo fortuito, lo constatado de lo hipotético, etc. para lo cual habrán de tener en su bagaje unos conocimientos en los que sustentar sus decisiones y criterios, y además, deberán estar dispuestos a seguir indagando en el inmenso campo de los conocimientos y el saber, para elaborar nuevas líneas de pensamiento y actuación.
De modo que lo que realmente queda por definir y desarrollar en los sistemas educativos (prefiero llamarlos «escolares») es la fórmula con la que esos ingredientes (los conocimientos, el SABER) han de ser utilizados en la educación del hombre del futuro para que en su realidad (no en un concurso) se transformen en su camino y su modo de GANAR.
La prueba de cálculo mental constituye una aberración en el sentido general del programa.
Y dicho todo lo anterior, con lo que creo haber acreditado que mi opinión acerca del concurso es inicialmente tolerante y respetuosa, me queda por añadir lo que realmente me parece una aberración dentro del conjunto: la prueba monstruo del programa: LA CALCULADORA. Esa experiencia en la que son elogiados sin rubor los bendecidos por la capacidad de cálculo mental. Jordi Hurtado, al menos, disfruta haciendo visible su admiración por estos concursantes, y celebra entusiasmado la velocidad con la que son capaces de responder a las siete preguntas en las que son aleatoriamente combinadas las cuatro operaciones básicas: sumar, restar, multiplicar y dividir.
No digo que esa capacidad de cálculo no sea admirable. Yo soy la primera que me asombro y disfruto cuando se da el caso. Lo que pretendo al decir que es aberrante es que esa prueba no encaja en el concurso, que está fuera de lo que constituye su núcleo fundamental y expresa su título «SABER», entendido como he descrito más arriba. Y ello porque el cálculo mental NO ES UN SABER, SINO UNA DESTREZA.
Se trata de algo que no se adquiere y se conserva en la memoria, como todo lo demás en las diversas pruebas del concurso (aunque también habría que hacer algún apunte en este sentido a otra prueba que denominan «la parte por el todo» y en rigor debería llamarse «el todo por la parte») sino una habilidad que es susceptible de práctica y entrenamiento, pero que se beneficia de la presencia de aptitudes innatas. No se aprenden las respuestas a TODAS las preguntas que se pueden formular en este ejercicio de cálculo, sino que se aprende y se desarrolla el ejercicio en sí, que tiene infinitas respuestas.
Es aberrante porque equivale a lo que sería pedir a los concursantes que hicieran en un tiempo limitado una obra pictórica, escultórica, una composición poética con rima consonante (al modo del soneto encargado por Violante al gran Lope de Vega), una composición musical, o incluso ejecutar un paso de baile, danza, una pirueta gimnástica o una exhibición de bel canto…elija el lector la destreza que más rabia le dé.
Exactamente así el modelo educativo penaliza la ignorancia de los aprendices en aptitudes a las que no están obligados, en lugar de usarla como una oportunidad para motivar el entrenamiento y aprendizaje de esas destrezas o habilidades.
¿Y por qué habría de darle rabia?…Pues porque aquel que no logra superar la prueba no solo no obtiene puntos (dinero) con su fracaso, sino que es penalizado con la pérdida de la mitad de lo que tiene acumulado hasta ese momento. En su aberración conceptual, el programa se siente con el derecho a penalizar a un concursante porque NO SABE CALCULAR.
Un concursante astuto podría dar respuestas erróneas deliberadamente para quedar en la tercera posición cada día, de forma que su prueba «de permanencia en el programa» fuera EL RETO, en el que se le dan las pistas de las letras iniciales de una serie de palabras, y tiene que ser capaz de identificarlas a partir de sus definiciones, también en un tiempo limitado. Esta prueba, con ser también difícil, sí tiene sentido (es una de las favoritas del público) porque demuestra una cultura lingüística que se adquiere leyendo, y en la que cabe usar la memoria de aprendizaje. Además, aunque perdiera la prueba, se iría del programa, pero con todo el dinero acumulado hasta ahí.
En su aberración conceptual, el programa se siente con el derecho a penalizar a los concursantes que NO SABEN CALCULAR, reduciendo a la mitad lo ganado hasta ese momento.
Sin embargo, el que pasa por la prueba de LA CALCULADORA es el segundo clasificado de cada programa, y con esta prueba se acaba su participación, así que su permanencia no es muy rentable. Puede estar concursando en muchas jornadas pero no llevarse un premio tan rentable como el que sucumbió a EL RETO unos días antes.
Aquí es donde el programa se convierte en el paradigma del modelo educativo caduco que es necesario actualizar. Y en su vertiente más rancia, adversa al objetivo último de inculcar el placer de descubrir, comprender, aprender. La vertiente que penaliza la ignorancia. Que descuida la curiosidad con la que han iniciado su andadura por las aulas los alumnos de Primaria, y la aplasta con toneladas de conocimientos que no se descubren con deseo, sino que se asimilan con resignación durante breves lapsos de tiempo, los que preceden a los exámenes.
No hay espacio para el ejercicio de la destreza del cálculo mental en el currículo escolar. Quien la disfruta lo hace «a pesar» del sistema. Tampoco para la práctica gradual y constante de la expresión oral, escrita, plástica, musical, gimnástica, el pensamiento matemático, la inventiva en el campo tecnológico, la robótica, etc. en un marco de desarrollo tutelado pero voluntario, libre, y con todo lo formativo que pudiera ser en tantos sentidos.
Cuestiones como la autodisciplina, el trabajo en equipo, la constancia, la demora de la gratificación, la empatía con el compañero que pasa por dificultades similares a las propias, la colaboración en la búsqueda de soluciones a problemas, estrategias de pensamiento alternativo, la resiliencia frente a los fracasos, etc. todo ello acompañado de los convenientes contenidos del SABER por parte de los líderes del proceso, es decir los profesores, y sin penalización de la ignorancia o la falta de destrezas determinadas, que no hacen sino singularizar la personalidad y enriquecer la diversidad.
El modelo educativo del futuro tendrá que combinar el rigor y la veracidad de los saberes consolidados con la diversidad y la riqueza de opciones que encierra el ser humano en sus múltiples talentos.
En el modelo educativo vigente hasta ahora (y esperemos que por poco tiempo más) lo que tiene primacía es la transmisión de contenidos curriculares incuestionables, científicos, ciertos. Verdades demostradas. El modelo educativo del futuro tendrá que valerse de verdades y certezas, pero también de particularidades, opciones singulares, creatividad y talento personalizado, respetuoso de la multiplicidad de versiones que ofrece el ser humano.
Sin faltar al rigor, a lo veraz, tendrá que abrirse a la diversidad. Si todo esto y más se instaurase en el sistema escolar, además, la urgente por demás educación emocional tendría múltiples ocasiones de manifestarse y consolidarse, no solo en la etapa Primaria, sino a lo largo de toda la escolaridad obligatoria. Y sobre todo, significaría que la sociedad que promueve, acepta y patrocina ese tipo de escuela, habría dado un giro de 180º para hacer efectivo en la vida real lo que hasta hoy no pasa de ser un juego televisivo, un concurso. Eso sí que sería SABER Y GANAR.